Francis Martínez Mojica: «Las herramientas de edición genética no tienen límites; la única frontera es el conocimiento»
El microbiólogo ha sido nombrado Investigador del Año por el Jurado de los Premios ABC Salud por su aportación en el desarrollo de CRISPR, la técnica del 'corta-pega' genético que ha supuesto toda una revolución en la medicina y la ciencia
Crispr, la revolución genética que ya nos podemos comer
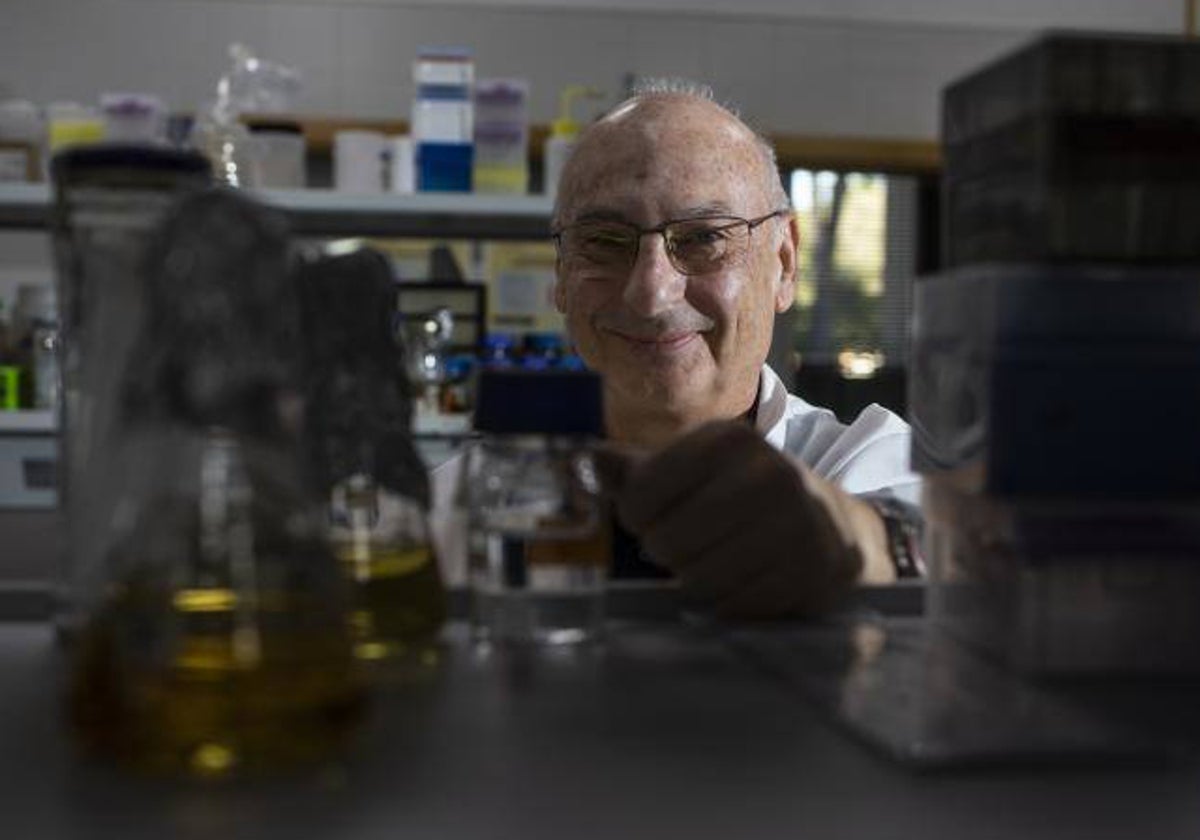

Madrid
Esta funcionalidad es sólo para registrados
Iniciar sesiónAfable, accesible y espontáneo. La conversación con Francisco J. Martínez Mojica (Elche, 1963) es tan coloquial que a veces una olvida que está frente a quien fue candidato al Nobel. Al menos así se reflejó en las quinielas previas que los expertos y los medios ... de comunicación hicieron sobre los posibles premiados hasta 2020, año en el que su descubrimiento fue reconocido, aunque él no estuvo entre los elegidos. «Nunca llegué a creer en serio que tuviera alguna oportunidad», dice humilde, aunque también aliviado, porque no se prodiga mucho entre periodistas. Hoy hace una excepción para recibir el reconocimiento a Médico/Investigador del Año otorgado por el jurado de los Premios ABC Salud.
Porque, desde que gracias a unas bacterias de las salinas de Santa Pola (Alicante) descubriera el germen de una herramienta genética que ha supuesto un punto de inflexión en la ciencia que nos permite, entre otras cosas, tener trigo sin gluten, ovejas con mejor lana o tratamientos para enfermedades genéticas raras hasta ahora sin cura, se ha convertido en toda una eminencia mundial. Es algo así como el 'padre' de la revolución CRISPR (siglas en inglés de 'repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente espaciadas'), a la que Mojica bautizó sin imaginar que su potencial llegaría tan lejos.
Francis Mójica, premio ABC Salud 2023: «Si las cosas se hacen con pasión, salen muy bien, como CRISPR»
C. GarridoLa decimotercera edición reconoce, por primera vez, la labor de un científico, el microbiólogo Francis J. Mojica, 'padre' de la edición genética
—¿Cuándo empezó a vislumbrar que las salinas de Santa Pola guardaban aquel secreto tan revolucionario? ¿O fue algo fortuito?
—Nosotros solo pretendíamos entender cómo podían vivir en ese entorno tan extremo aquellos microorganismos. Pero, como suele pasar muchas veces en el laboratorio, buscando una cosa, te topas con otra. En este caso, nos tropezamos con secuencias repetidas en el ADN que eran extraordinarias. Eso me llamó la atención y con eso estuve diez años o más, intentando averiguar cuál era la función biológica de aquellas secuencias.
—Diez años son muchos años…
—No todo el tiempo estuvimos investigando eso. Es algo que quedó pendiente y que tuvimos la suerte de retomar a partir de 1999, momento en el que empezamos a disponer de datos suficientes como para comprobar que aquellas secuencias estaban presentes en casi todos los microorganismos de cualquier ambiente. En ese punto empezó a interesarme todavía más. Después vimos que las repeticiones eran secuencias que coincidían con virus y, finalmente, nos dimos cuenta de que esto era un sistema de inmunidad en procariotas (organismos que tienen una única célula). Durante todos esos años, realizamos diferentes experimentos, pero no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo. Lo único que podíamos hacer era descartar: planteábamos una hipótesis, la poníamos a prueba y comprobábamos. Así hicimos con toda clase de ideas locas.
—¿Qué hipótesis barajaron?
—Había algunas muy sesgadas. Por ejemplo, como mi trabajo de tesis estaba muy relacionado con la estructura del ADN, pensamos que era probable que estas secuencias, que se repetían una y otra vez, estuvieran afectando a la forma del ADN. De hecho, en aquella época, sobre todo a finales de los 80, se puso muy de moda la topología del ADN para intentar explicar cosas sobre las que no teníamos ninguna respuesta.
«El descubrimiento de CRISPR fue bestial. Era agosto de 2003 y vimos un 'match' perfecto entre una secuencia en una bacteria y otra idéntica en un virus»
—Al final, fue algo más sencillo… ¿Por qué nos costó tanto dar con un mecanismo que llevaba miles de millones de años en la naturaleza?
—Eso mismo nos decían los revisores cuando intentamos publicar el artículo -se ríe-. Que cómo era posible que nadie lo hubiera visto antes. En realidad, esto no era del todo cierto: nosotros lo vimos en el 93; pero antes, en el 87, unos científicos japoneses publicaron un artículo en el que habían secuenciado un gen (entonces, aquello era lo máximo) y observaron que habían encontrado siete repeticiones muy curiosas. Pero no siguieron con ello. Dos años más tarde publicaron otro artículo donde decían que no eran siete, sino doce secuencias, y que había otro trozo en otro sitio. Pero no sabían lo que eran y lo dejaron estar. De hecho, esos autores no volvieron a publicar nada sobre el tema.
—¿En qué momento se dan cuenta del hallazgo? ¿Cómo se sintieron?
—Fue bestial. Era agosto del 2003 y estábamos en la playa, en casa de los padres de mi mujer. Como odio la playa en verano, por el agobio y el calor, con la excusa del aire acondicionado, yo siempre me iba al laboratorio. Además, era el único momento que tenía para analizar datos. Estábamos secuenciando estas regiones repetidas en varias cepas aisladas de E. coli y vimos que entre las repeticiones había un 'match' perfecto: una secuencia era idéntica a otra de un virus. Y no uno cualquiera, un virus que suele infectar a E. coli. Y nosotros sabíamos que esa cepa en concreto era resistente a la infección por ese virus, pero otras cepas eran sensibles a la infección.
Entonces me puse a buscar en el ordenador microorganismos que tuvieran esas repeticiones y a subirlas a las bases de datos, a ver si había concordancias. Y empezaron a salir una detrás de otra. Miramos entonces en Streptococcus Pyogenes y de ahí extrajimos la maravillosa Cas9 que funciona como Dios. De las secuenciadas, era la única que tenía un sistema CRISPR. Fue entonces cuando entendimos que la función de cumplían estas secuencias era de inmunidad y que, de alguna forma, constituían unos almacenes de memoria genéticos donde reconocían, recordaban y reconocían infecciones que habían afectado en un pasado a sus ancestros.
—¿Imaginaba en aquel entonces hasta dónde llegarían las aplicaciones?
—No. De hecho, cuando mandamos el artículo, no coló. Y eso que nosotros pensábamos que iba a tener una gran repercusión a nivel clínico, biotecnológico e incluso ambiental. Porque tener un sistema programable para hacer que una bacteria sea susceptible o resistente a un virus iba a tener un impacto enorme. Por ejemplo, con los lácteos: tú añades fermentos y a veces aquello no va para delante. Esto es porque ha habido un virus y lo ha contaminado todo. Entonces, con CRISPR, puedes blindar a estas bacterias para que sean resistentes. Pero yo trabajo con microorganismos, y tengo una mente de microbiólogo que no va más allá. Y no pensé en todo lo que se podía hacer con aquello.
«Ganar el Nobel me lo planteé como algo bueno para el país, pero que podía ser un cambio muy gordo para mí»
—¿Y cuando Emmanuelle Charpentier y Jennifer A. Doudna encontraron la forma de aplicarlo a cualquier célula?
—Cuando publicaron el artículo en 2012, vino un colaborador a decírmelo. Que con aquello se podía hacer edición genética. Yo le dije '¿y a mí qué me cuentas?'. Nos olvidamos del tema hasta que unos meses más tarde aparecieron dos artículos más diciendo que habían editado el genoma de células humanas con una eficiencia increíble utilizando CRISPR. Ahí vi que la cosa tenía muy buena pinta. Después fue una explosión de artículos científicos: todo el mundo estaba haciendo edición CRISPR. Y ahora mismo todo el mundo se ha olvidado prácticamente de que existen otras alternativas de edición genética.
—De hecho, hay una polémica reglamentación de la UE que equipara las nuevas formas de edición genética con transgénicos, pero que todo el mundo relaciona con CRISPR.
—Efectivamente. Bueno, a la gente le salen sarpullidos cuando oye el término 'transgénico'. En este caso se trata de un organismo al que le han añadido ADN de otro. Sin embargo, con CRISPR no queda ningún material genético de otro ser vivo dentro del organismo modificado. La herramienta solo hace su trabajo: le puedes añadir la proteína, le puedes añadir la guía, le puedes añadir los mensajeros para que se produzcan esas proteínas, pero luego te lo quitas de encima. O sea, no se queda ahí, en esa célula. De manera que puedes hacer los mismos cambios que ocurren en la naturaleza aleatoriamente, pero dirigidos.
Trigo sin gluten o tomates contra la hipertensión: la batalla por la modificación genética de los alimentos vuelve a la UE
Isabel MirandaEspaña aprovecha la presidencia europea para acelerar una norma que permitirá crear fácilmente plantas más atractivas o resistentes al nuevo clima
—Es una herramienta que ha ganado un Nobel. Sin embargo, usted no estuvo entre los premiados aunque estaba en las quinielas de mucha gente, incluidos colegas suyos…
—Yo en su momento me lo planteé como algo bueno para el país, pero que podía ser un cambio demasiado gordo en mi vida. Sin embargo, nunca llegué a creerme de verdad que tuviera ninguna posibilidad.
—Pero mucha gente se enfadó cuando usted no fue uno de los elegidos.
-Lo sé, lo sé. Pero estaba claro que lo iban a dar por la tecnología, no al descubridor de un sistema inmunológico de los procariotas. Solo en una ocasión, con Werner Arber, el descubridor de los sistemas de enzimas de restricción, se le incluyó en el 'paquete'. Y algunos pensaron que esto podía ser equivalente. Pero aquí estaba claro que había dos personas que tenían que estar. Quedaba un tercer sitio pero, evidentemente, no lo tuvieron claro.
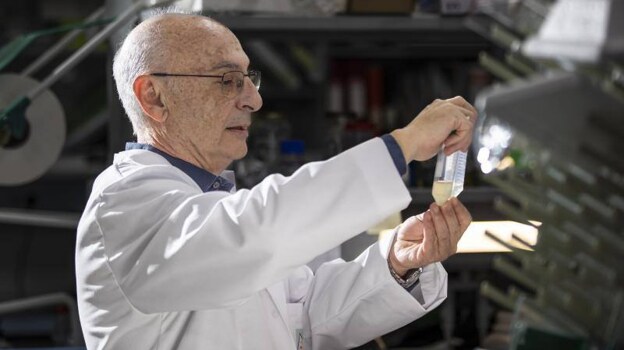
—¿Cómo fue ese momento en el que se entera de que les han dado el Nobel a Charpentier y a Doudna?
—Estaba en mi despacho y vino un periodista a decirme que iban a dar los Nobel, que qué hacía que no lo veía. Lo seguimos desde su móvil. Y entonces hablan de que se lo dan a la edición genética y luego dicen el nombre de Jennifer y Emmanuel. Cinco minutos más tarde, aparece un colaborador en el laboratorio. '¡Que no se lo han dado a Siksnys!' [Virginijus Siksnys descubrió casi de forma paralela la herramienta, si bien por problemas con la publicación, se adelantaron Charpentier y Doudna]. El periodista se quedó de plástico con aquel comentario.
—Esta herramienta nos permite cortar, pegar, activar, desactivar genes… incluso hacer que el ADN 'evolucione' dentro de la célula. ¿Hay techo para esta técnica o seguimos sin verlo?
—No tiene tope. Es absolutamente increíble lo que ha pasado desde el año 2013 hasta ahora. Yo ya he perdido la cuenta de los artículos que hay. Estamos constantemente descubriendo variantes que hacen cosas distintas. Hasta a mí me cuesta encontrar los artículos que realmente me interesan para mi trabajo, porque todo el mundo está haciendo edición genética. Y no solo eso, también se están utilizando como antimicrobianos, como sistemas de diagnóstico molecular para detectar virus como el del COVID, de ADN, de ARN…
—Y tratamientos genéticos como el que acaban de aprobar Reino Unido y EE.UU. para la enfermedad de células falciformes y talasemia.
—Y Europa vendrá después. [Unos días después de la entrevista, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) recomendaba la aprobación de este medicamento].
El primer tratamiento con edición genética supera su primer examen: «Es una esperanza para muchas enfermedades genéticas»
Nuria Ramírez de CastroUn panel de expertos de la FDA cree que la terapia es segura para tratar un tipo de anemia potencialmente mortal
—Además, ya no solo para enfermedades raras, sino también para afecciones más comunes, como las cardíacas o incluso el colesterol. ¿Va a ser algo así como nuestros 'antibióticos de los genes'?
—Sí. Nos ayudará a prevenir infecciones o para cualquier alteración a la que se le pueda meter mano tocando el ADN. Porque con esto se puede generar o modificar la información; resolver un problema con un gen que no está funcionando bien y que produce una proteína que no debería funcionar; regular la expresión génica y hacer cambios permanentes, para que no se produzca una proteína que es patológica. Y ahí entran miles de enfermedades distintas.
—¿También las relacionadas con el envejecimiento, que ahora mismo no son curables?
—De momento están utilizando CRISPR como una herramienta para estudiarlo. Porque puedes hacer prácticamente lo que quieras para estudiar cuál es la función de los distintos genes y ver qué pasa reproduciendo enfermedades en animales, testar fármacos en ellos y detectar los puntos débiles de cualquier alteración de una infección por una bacteria. La lista es interminable.
«Dentro de unos años podremos usar esta tecnología para acabar con la resistencia de las bacterias a los antibióticos»
—¿Y acabar con la resistencia de las bacterias a los antibióticos?
—Ahora todavía no, pero dentro de unos años seguro que sí. Lo que de momento se está haciendo es aprovechar esa capacidad que tienen estos sistemas de ir a un sitio y cortar su ADN para utilizarlo como antimicrobiano; es decir, lo que hace la bacteria con el sistema natural, que es cuando entra el virus, lo reconoce y lo corta en su ADN. Tú puedes hacer lo mismo, reprogramando el sistema y poniéndolo a un virus. Para que cuando esto infecta la bacteria, esa información lleve al sistema CRISPR. Incluso el residente de la propia bacteria vaya contra su propio material genético y la destruya.
—Esto abre la puerta también a combatir el cáncer.
—Sí, esa es otra vertiente del desarrollo de la inmunoterapia y, de hecho, es la que mejor pinta tiene.
—No solo hay aplicaciones en salud, sino también modificando plantas para que se hagan resistentes a sequías o animales que den mejor leche o carne.
—Sí. Y para mí es el campo más prometedor, aunque no va a tener tanta repercusión como evitar que un enfermo fallezca en la adolescencia. Pero si gracias a estas herramientas podemos dejar de usar plaguicidas, por ejemplo, sería muy importante y también impactaría en nuestra salud. O si podemos crear plantas que crezcan en terrenos áridos, den frutos antes o no contengan gluten, por ejemplo. El potencial ahí es tremendo.
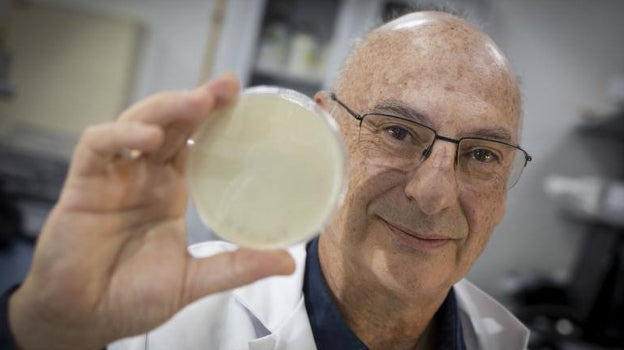
—No todo son aspectos positivos. ¿Qué opina del caso de He jiuankui, el científico chino que investigó con embriones humanos que fueron implantados en el útero de una mujer? A principios de este año anunció que volvía a la investigación.
—Lo más triste es que, al parecer, y pese haber sido condenado, sigue con lo mismo y tiene bastante claro que quiere continuar por esa vía. Las cosas se pueden hacer bien o mal y hay muchas opciones y muchos momentos para hacerlo. El momento de hacer las cosas bien es cuando ya se han hecho todas las pruebas previas pertinentes. Los ensayos clínicos sirven precisamente para eso. No se puede poner en riesgo la vida de nadie con una promesa. Pero también es cierto que en general casi todos los científicos siguen las pautas. Aunque eso no quita que de vez en cuando haya alguien que descarrile.
—De hecho ya hay biohackers que utilizan esta técnica, que es barata y accesible.
—Sí. Como toda herramienta, tiene sus luces y sus sombras. Pero es que ahora mismo tú misma puedes coger un puñado de tierra de ahí afuera y aislar un Clostridium botulinum, que produce esporas de la toxina botulínica. La naturaleza tiene las armas más potentes que puedas encontrar y no hace falta ser un filigrana para utilizarlas, porque todo eso lo puedes hacer en la cocina de tu casa.
—Su equipo ahora se encuentra en una especie de 'viaje en el tiempo' para encontrar sistemas CRISPR del pasado que puedan ayudar ahora en el presente.
—Es una historia que se le ocurrió a Raúl Pérez-Jiménez, investigador del Ikerbasque de CIC nanoGUNE. Ahora mismo estamos buscando bacterias en sitios extremos que no estén acostumbradas a nosotros, para poder utilizar sus sistemas CRISPR. Pero si miramos al pasado, se abre una puerta enorme. A mí me pareció que reconstruir miles de millones de años de evolución en base a secuencias actuales era algo difícil, pero yo no soy un experto en informática como Raúl. Pensé que podrían salir cosas parecidas a reconstrucciones de guías, pero que no iban a funcionar. Sin embargo, se le ocurrió algo que a mí no: meter estas guías en las actuales bacterias. Y funcionaban.
Yo sigo estando convencido de que eso no era esa proteína de hace miles de millones de años y que funcione es fruto de esa reconstrucción. Pero qué más da. En el peor de los casos, somos capaces de generar nuevas proteínas que, evidentemente, nunca han estado en contacto con el ser humano. Por lo tanto, no tenemos esa inmunidad que sí que tenemos con otras bacterias que conviven en nuestro tiempo.
Científicos españoles resucitan partes de bacterias de hace 2.600 millones de años que podrán curar enfermedades genéticas
Patricia BioscaEl estudio abre nuevas vías en la manipulación del ADN y en el tratamiento de patologías como el cáncer o la diabetes
—¿En qué está trabajando actualmente su equipo?
—Hay seis tipos de CRISPR, y dentro de ellos, más de 30 subtipos. De ellos, los científicos no le hemos hecho mucho caso al tipo cuatro porque le faltan componentes: no tiene la proteína necesaria para cortar. Nadie sabe para qué puñetas sirven; pero, si está, es que algo hará. Lo que hemos visto es que uno de estos sistemas también llevan virus. Y para lo que sirve es para bloquear el sistema CRISPR del hospedador. Eso lo llamo CRISPR contra CRISPR. Es algo muy emocionante.
—¿Para qué podría servir este hallazgo?
—Los virus han cogido un sistema CRISPR, lo han refinado, quitándole cosas que sobraban (porque ellos son más pequeños y no pueden contener toda esa información) y ese sistema le roba la información, la memoria. Eso es seguro. Pero es que probablemente también se unen al mismo sitio donde deberían fusionarse esas tijeras moleculares con el virus. Y quizá haga algo más. O sea, los virus han creado su propia contradefensa.
—Es increíble cómo de seres aparentemente sencillos aún sigamos descubriendo cosas realmente complejas.
—Claro; es que se reproducen con un vicio impresionante. Se dividen mucho más rápido y, al final, lo que somos es el resultado de la evolución. Y ellas han evolucionado en órdenes de magnitud mucho más elevadas que nosotros. Cierto que tenemos coches por las ciudades y disfrutamos de una cervecita en un bar; pero ellas han optado por quedarse 'pequeñitas', dividirse lo más rápido posible y aprovecharse de otros y colaborar entre ellas. El mismo virus que de vez en cuando les mata también les da una información muy valiosa que les permite infectar a un ser más evolucionado, como los eucariotas.
Es como coger varias barajas y empezar a mezclar: cuando consigues una pareja, eso que ganas. Pero todas las veces que no ha cuajado tampoco pasa nada porque, ¿qué más da que mueran miles de millones de bacterias que han fracasado en el intento de hacer algo mejor? Incluso aunque quede la población mermada, las siguientes, con esta nueva ventaja, crecerán mejor y más rápido, y en unas horas volverán a recuperar lo que se perdió. Eso no es inteligencia, es evolución.
—¿Y cuál es el siguiente gran paso de CRISPR?
—Es impredecible, aunque es posible que herramientas como la inteligencia artificial ayuden a utilizarla mejor. También hay empresas que se dedican a buscar nuevos sistemas CRISPR en el ambiente, y estamos hablando no de un laboratorio como el mío, sino inversiones de cientos de millones de dólares, por lo que es probable que encuentren nuevas cosas. También te digo que aquel 'bicho' que encontramos en el 93, que ya era muy especial, sigue siendo la herramienta más potente de todas. Por otro lado, se están modificando las ya existentes, forzando su evolución en el laboratorio, porque quizá así sean más potentes.
Además, en edición, se están preocupando mucho sobre los posibles efectos colaterales, lo que se llaman off targets, en los que esa 'maquinita' puede ir a otro lugar que se parece al que tú pretendes modificar y que produzca otra modificación. Esa es la gran limitación ahora mismo en la aplicación clínica. Pero también, en tratamientos para personas, como por ejemplo en la lucha contra el cáncer, se están cogiendo células del propio paciente para que no haya rechazos, se modifican y se vuelven a introducir. La lista es interminable.
MÁS INFORMACIÓN
—Para terminar y dejarlo claro. ¿CRISPR abre la puerta a, por ejemplo, bebés a la carta, resucitar dinosaurios o curarnos el colesterol gracias a CRISPR? O quizás esté elucubrando demasiado…
—Cuando se autorizó la reproducción asistida ya se dijo que elegiríamos que nuestros hijos fuesen rubios o tuvieran los ojos azules. Evidentemente, eso no ha pasado y tampoco creo que pase. Puede que dentro de 100 años nuestra mentalidad cambie, pero los seres humanos son los que limitan qué se puede y qué no se puede hacer. CRISPR no tiene límites; la única frontera es el conocimiento. Y precisamente esta herramienta está provocando que aumente aún más. Volviendo al caso concreto de los ojos: si tú quieres cambiarlo, primero tendrás que saber, por ejemplo, los genes implicados en este rasgo. Y en eso CRISPR nos puede ayudar. Quizá después con esta misma herramienta logremos hacerlo, llegar a la posibilidad de realizar el cambio. Luego, que la humanidad decida si es lo correcto o no.
Límite de sesiones alcanzadas
- El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Has superado el límite de sesiones
- Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete

Esta funcionalidad es sólo para registrados
Iniciar sesiónEsta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete