Segunda Guerra Mundial
Vivir en el infierno nazi: el día a día en un campo de exterminio, desde ojos españoles
Mónica G. Álvarez analiza en 'Noche y Niebla en los campos nazis' la forma de vida de las republicanas españolas llevadas a Ravensbrück
Vivir en el infierno nazi: el día a día en un campo de exterminio, desde ojos españoles


Esta funcionalidad es sólo para registrados
Iniciar sesiónLa historia se abre camino en la capital. Esta misma semana, ocho adoquines metálicos han sido instalados en el distrito de Tetuán. Y en cada una de sus caras, un nombre diferente: el de un republicano deportado a los campos de concentración nazis tras la ... Guerra Civil . Sin duda, un primer paso para rememorar la barbarie que tuvieron que afrontar durante años. Con todo, para Mónica G. Álvarez , que apoya el proyecto, sería «realmente maravilloso» dar una zancada más e incluir en esta lista a Constanza Martínez Prieto . «Es una de las mujeres que recojo en mi último libro, ‘Noche y Niebla en los campos nazis’. Nació en el barrio de Lavapiés, en la calle Argumosa», afirma a ABC. No le falta razón, pues las vivencias de esta superviviente y miembro de la Resistencia francesa podrían copar un guión de Hollywood. Lo mismo que las otras diez protagonistas de su obra. Y es que, todas ellas vivieron un infierno en vida perpetrado por un diablo sin cuernos, pero con esvástica.
¿Qué le parece el proyecto Stolpersteine?
Qué necesarias son iniciativas como la del proyecto Stolpersteine que estamos viendo en los últimos días en Madrid. Colocar adoquines metálicos de color dorado en nuestras calles, en determinadas aceras y delante de viviendas muy concretas, no solo es un modo de homenajear a aquellas personas que murieron y sobrevivieron en los campos de concentración nazis por sus ideales y su lucha por la libertad, también es una forma de honrar su memoria y de evitar que caigan en el olvido . Porque de lo que no se habla es como si no existiera, y pasa lo mismo con lo que no se ve. Si la sociedad se tropieza con estas piedras en el camino será más difícil que llegue la desmemoria y, por tanto, que vuelva a repetirse.
En su obra afirma que, precisamente, hubo una prisionera republicana que fue el origen de todo…
Sí. Neus Catalá pasó una crisis existencial en el campo de concentración. Cuando salió de aquella depresión gracias a sus compañeras, decidió que iba a dedicar todas sus energías a dos cosas. La primera era sabotear los obuses que le obligaban a fabricar los alemanes. La segunda fue memorizar todo lo que sucedía allí para luego contarlo. Para ella la obligación moral era desvelar todo lo que sucedía allí. Al escapar comenzó una labor de investigación para hallar a las 400 españolas que estuvieron en Ravensbrück . Quería dejar constancia de sus testimonios. Hizo una labor impresionante de divulgación histórica y de reconocimiento a los deportados. Algunas de las que hablaron son las que aparecen en mi libro. De algunas apenas hizo una anotación que yo he extendido, pero ella me ha puesto en la pista.
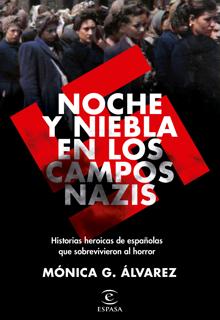
Lo cierto es que el libro podría llamarse españolas en la Resistencia francesa…
Las republicanas españolas tenían sentimientos muy arraigados de socialismo y comunismo. Se lo habían inculcado en casa. Fueron el reflejo de la lucha contra la injusticia, la desigualdad, la dictadura, el totalitarismo… Muchas se metieron en la Resistencia para luchar contra todo ello. Siempre se habla de los hombres que colaboraron con los franceses, pero la labor de ‘ellas’ fue imprescindible para pasar información de una ciudad a otra, para ocultar a aviadores o expatriados que cruzaban los Pirineos… Se arriesgaban también cambiándose los nombres y se ponían apodos para trabajar en empresas galas dirigidas por nazis con el objetivo de obtener datos clave. Al final, para ellas ser ‘resistente’ era “ saber decir que no a aquello que crees injusto, que te remueve la conciencia ”.
¿Por qué esa conciencia de combate contra el nazismo?
Venían de una Guerra Civil y de un golpe de Estado. Sufrieron la pérdida de sus familiares y un atentado contra sus ideales. Llegaron a Francia en la creencia de que iban a ser salvadas, pero se encontraron un país que tuvo que claudicar ante el nazismo. Los españoles deportados tenían una conciencia de lucha contra el opresor por su pasado. Luchaban no solo por ellas, combatían los deportados, por los supervivientes, por los muertos, por la libertad… Arriesgar tu vida por todo el mundo es un acto de generosidad extremo que no se ve.
Después de ser capturadas por la Gestapo, la mayoría fueron trasladadas a Ravensbrück. ¿Cómo fue ese viaje?
Llegaban en trenes de ganado. Un vagón habilitado para animales en el que, como mucho, podían caber 25 personas. Ellos metían 80. Se tenían que poner de lado. No había ventilación, solo una pequeña rejilla. Muchas murieron asfixiadas. No había comida ni bebida. Tenían un balde en el que hacían sus necesidades y que, con el bamboleo, se caía. Y lo curioso es que muchas de ellas hacían bromas con la situación para quitarle importancia y tranquilizar a sus amigas. Cuando arribaban, como la estación de tren no estaba cerca del campo, solían caminar bajo el bajo frío un kilómetro.
¿Cómo era Ravensbrück?
El paraje era maravilloso. Árboles, un lago… Precioso. Con ese panorama no podían imaginar a lo que se iban a enfrentar. Cuando llegaban empezaban a ver las casas unifamiliares, con jardines, niños… Eran las viviendas de los SS . El primer golpe era pasar una puerta enorme donde empezaba la selección de quiénes iban a la cámara de gas y quiénes a los barracones. Al final, el lugar guarda un halo de tristeza, dolor y sufrimiento.
¿Cómo eran los primeros días en los campos?
A -20º... Ellas llegaban en enero con lo puesto. Entregaban todo lo que llevaban encima. Se desnudaban. Las enviaban a una ducha donde les daban un manguerazo. Les cortaban el pelo. Les hacían inspecciones bucales para encontrar dientes de oro. También inspecciones ginecológicas donde los alemanes utilizaban el mismo utensilio para todas, sin higiene alguna. Les daban el pijama, que la mayoría de veces correspondía a otra presa muerta y que no se había lavado. Luego las asignaban a barracones. A la mayoría les dieron un triángulo porque las dividían por categorías. En los barracones pasaban una cuarentana varias semanas. Si enfermaban podían acabar en las cámaras de gas . Si estaban sanas las destinaban a grupos de trabajo en los que recibían tareas como fabricar ladrillos con las manos, sacar los excrementos de los retretes… Las que trabajaban hacían turnos de 12 o 14 horas. Solían llevarlas también a las fábricas de armamento.

Define la estancia en el ‘Appelplatz’ (la plaza en la que se pasaba revista) como una verdadera pesadilla…
Era un horror. Se pasaban de 3 a 5 horas de pie. Si una compañera se caía no debían rescatarla porque las guardianas las fustigaban y las mataban. Se sentían atadas, impotentes ante lo que estaban viendo. Era ser solidario o vivir. Mercedes Núñez lo definió a la perfección: “ La postura físicamente insoportable, la deshumanización total, la humillación profunda ”. En el libro recojo también un hecho que me estremeció y que explica el compañerismo que había entre todas. Una de ellas cuenta que aquel día tenía muy mal aspecto y sabía que podía ser seleccionada para las cámaras de gas. Había a su lado una compañera que llevaba anteojos, y aquellos con gafas solían ser los primeros en morir. Ella, a pesar de que sabía que podía ser una condena para sí misma, le susurró que se quitara las gafas. La chica lo oyó y se salvó a tiempo.
¿Qué significaba ‘Noche y Niebla’?
Era el distintivo que se daba a los presos condenados a la cámara de gas. En nuestro caso fueron Alfonsina y Lola . Sus condiciones eran peores que el resto y sabían que un día morirían asesinadas. Solo era cuestión de tiempo. Por suerte ninguna acabó así. El origen del nombre fue una directiva de Hitler de los años 40 que decretaba las deportaciones masivas de opositores “ocultos y sin registrar”. Se llamó ‘ Nacht und Nebel ’ (‘Noche y niebla’). Además, al ‘Führer’ le encantaba Wagner, y existe una ópera que se llama ‘El oro del Rin’, prólogo del ‘Cantar de los nibelungos’, donde hay un canto que se llama ‘Noche y Niebla ’.
¿Eran sus familias un apoyo para escapar de allí?
Lise London nunca pensó en sus hijos ni en su marido porque se hubiese hundido en la miseria al no poder estar con ellos. Lo que pensaba es que tenía que resistir junto a sus compañeras. Ellas utilizaron esas fuerzas de flaqueza para unirse y para ser una familia. Las redes de solidaridad. Se agrupaban entre cinco o seis mujeres. Una hacía de madre, era la que distribuía la comida, la ropa… El hecho de que ellas se apoyasen las unas en las otras pese a que eran diferentes les salvó.
¿Cómo eran vistas las españolas en los campos de concentración?
Estaban bien vistas porque venían de luchar contra Franco . Hicieron piña con las francesas porque sabían perfectamente su idioma. Dentro de la convivencia, o de las fricciones normales, había un buen entendimiento. Salvo alguna confusión idiomática, o el tema de la religión, en general no pasó nada.
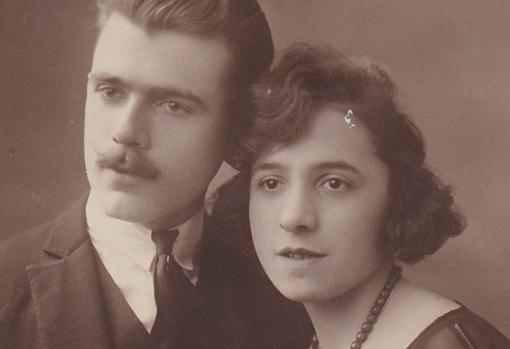
¿Hubo alguna historia que no pensase incluir en principio pero que la cautivó tras conocerla?
La de Olvido . No hay nada escrito sobre esta mujer. Solo alguna entrevista a los hijos. Para empezar, fue la única trasladada desde Rusia. Eso ya la hace única. Pero también es una de las historias más tristes del libro por cómo al final le arrebataron a su bebé en el campo de concentración y jamás volvió a verlo . Su regreso a España y Asturias fue la peor decisión de su vida. Vino obligada por su marido. Se sintió sola, sin cariño… Y, para colmo, sus familiares pensaban que estaba loca. También es la que más me ha conmovido. Su hija Eloina me dijo que se arrepentía de no haberla escuchado antes de que falleciera. Me confesó que lo había hecho muy mal y que debería haberle preguntado por su pasado . Le parecía muy triste que se fuera a la tumba con ese sufrimiento dentro. Me rompió el corazón.
La de Braulia es también una de las más emotivas…
Sí. Aunque a ella todo el mundo la llamaba ‘ Monique ’. Encontré su historia por casualidad. Vi una entrevista a sus hijos en la que explicaban que habían recogido unas pertenencias de su madre en una organización encargada de recuperar los objetos que quitaban a los reos en los campos. Recuperaron un anillo y un reloj de su madre confiscados a la entrada. Conocí a Marie Christine y a François , sus dos hijos, hablé con ellos, y me di cuenta de que debía estar.
Otras, como Alfonsina Bueno, fueron sometidas a extraños experimentos en los campos
En efecto. Le inyectaron una sustancia amarilla en el útero . Lo habitual es que les inocularan bacterias o líquidos para esterilizarlas porque no querían que se quedasen embarazadas. En esos experimentos las utilizaban además como conellijos de indias: les amputaban las piernas y se las intentaban volver a reimplantar, les cortaban los tejidos óseos para ver cómo se reconstituían... Supongo que sería para saber cómo sus soldados podían superar el dolor.

¿Había también violaciones?
Muchas veces eran violadas. Pilar, familiar de una de estas mujeres, me contaba que su tía fue violada y vaciada para que no tuviese un niño. Y, si se quedaban embarazadas, tiraban los bebés a las cámaras de gas o al crematorio.
¿Todas las historias cuentan con el testimonio de un amigo o familiar de las supervivientes?
Sí. El libro está compuesto de 11 historias que cuentan con testimonios de sus familiares (hijos, sobrinos…). A veces, hasta algún amigo que ha querido aportar su granito de arena. Fue la premisa, que hubiese testimonio oral. Esa era la clave para que hubiese sustento histórico. Ellos te cuentan esa otra vida que tuvieron cuando llegaron a casa. Qué hacían, si trabajaban, cómo educaron a sus hijos… Hubiese metido más mujeres, pero en algunas no he podido hallar a sus parientes, y por eso se han quedado fuera.
Pero iban a ser doce…
Iban a ser doce porque quería contar la historia de Annette, una superviviente sefardí de Auschtwitz a la que dieron la nacionalidad española en 2015. Contacté con ella. Vivía en Francia. Después de varios meses encontré a Linda, su mano derecha en lo tocante a las conferencias. Me respondió. En plena pandemia decidimos hablar. Pero la familia se negó a que fuera nadie ajeno porque Annette estaba enferma. Al final, quedamos en hablar después de Navidad. Pero, para mi sorpresa, se murió. Es la espinita clavada. Incluyo una de sus citas en el libro y unas palabras que su amiga Linda quiso dedicarle. Podía haber escrito su capítulo con las conferencias que dio, pero sin ella no tenía sentido. Y a sus familiares no les podía entrevistar porque estaban destrozados. No era viable. Mi homenaje está en que ella forma parte de este libro.
¿Ha hallado familiares que no quisieran hablar?
Que alguien desnude su alma para contarte la historia de su familia no es sencillo. Pero tengo suerte porque he logrado empatizar con todos. Con Christián , hijo de Conchita , fue diferente. Nos hablamos por email y prefirió no contar sus vivencias. Tuvo una infancia muy dura por sus problemas de salud a raíz de que su madre padeció experimentos en el campo de concentración. El hijo de Mercedes Núñez no quiso tampoco responder a cuestiones muy personales. Pero en general me han abierto las puertas. He llorado con la mayoría. Han sido charlas muy bonitas. No las he podido hacer en persona, pero lo cierto es que las llamadas a través de la red pueden ser muy cálidas.

¿Se ha topado con algún testimonio especialmente triste?
El de Hélène , la nieta de Alfonsina . Su abuela la cuidó hasta que tuvo siete años. Pero como su abuela y su madre se llevaban mal, no la vio nunca más. Para Hélène su abuela era como su madre. Nunca se pudo despedir de ella. Alfonsina murió en su casa rodeada de gatos y con una demencia brutal. También de inmundicia. Se le fue la cabeza, nunca quiso hablar de lo que había sucedido. No quería afrontar lo ocurrido. No quería hablar de las atrocidades que había vivido. Prefirió refugiarse en otras cosas más banales. Por otro lado, Lola García y su novio fallecieron en París en un accidente doméstico mientras hacían la comida por un escape de gas. Después de todo lo que habían pasado simplemente se marcharon... La familia afirma que alguien los mató.
¿Por qué ha incluido a Violeta Friedman si no es española?
Porque fue clave para combatir contra el racismo en España y fue el icono de la lucha contra el negacionismo. Gracias a ella tenemos un código penal reformado en materia de racismo: los llamados delitos de odio. Tras 39 años en silencio, se enfrentó a León Degrelle en 1985 y consiguió que se modificaran. Deberíamos ponerlo en valor porque, por su trabajo, hoy está prohibido difundir ideas antisemitas.
Hay algo que les falta a casi todas: un reconocimiento por los gobiernos españoles
Este libro es un tirón de orejas a todos los gobiernos españoles y un tirón de orejas a la Transición. Es cierto que se hizo un pacto maravilloso para poder avanzar, pero no se trabajaron las filias y las fobias de la Guerra Civil . Por eso, a día de hoy, sigue habiendo dos Españas. Para mí solo hay una en la que cabemos todos. Cada uno con sus virtudes y defectos. Estas mujeres luchaban por nuestro país, para que hubiese mejores condiciones salariales, para instaurar avances sociales… Habría que reconocer a todas las personas que fueron a parar a los campos. Hay que homenajear a aquellos que lucharon por la paz.
Límite de sesiones alcanzadas
- El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Has superado el límite de sesiones
- Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para registrados
Iniciar sesiónEsta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete