Buenos Aires en invierno
PASAJES DEL XXI
El autor Lorenzo Silva viaja a la capital de Argentina, una ciudad que sí tiene quien le escriba
Parada anterior: Roma de todos los dioses

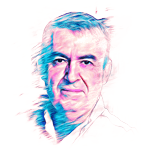
Esta funcionalidad es sólo para registrados
Iniciar sesión«No hay épocas de decadencia. De ahí que toda ciudad sea bella»,Walter Benjamin, 'Libro de los pasajes'
Cada viajero que llega a una ciudad ve una ciudad distinta. Si nunca antes la pisó ni supo de ella, es ese desconocimiento el que ... le otorga el resplandor y la profundidad a su visión. Si ya la recorrió antes, al contemplarla de nuevo es el recuerdo el que le presta una mayor densidad a sus impresiones. Si a esa memoria previa el viajero le suma el peso de lecturas que lo marcaron, desde antes de transitar por sus calles o por añadidura, lo que registra su mirada, el filtro bajo el que examina cuanto se ofrece a sus ojos, desde los transeúntes hasta el asfalto o los edificios, es esa mezcolanza de lo vivido y lo leído, que se superpone a la realidad percibida y la ilumina o la desfigura, quién sabe.
A Buenos Aires viene uno siempre en su invierno, que es el verano del hemisferio norte. Quizá por eso percibe, ya desde la primera vez –y van media docena– una suerte de melancolía perpetua, hecha de cielos a menudo grises, viento frío que dobla las esquinas y el horizonte de un Río de la Plata que oscila entre el acero y el azul con tendencia al predominio del primero. En julio de 2023, en cambio, el tiempo resulta inusualmente cálido, casi primaveral. La melancolía asoma en las conversaciones con los viejos conocidos: las cosas no van bien, coinciden casi todos, y cuando se les pregunta que cuándo no estuvo Argentina en crisis –al menos uno no recuerda haberla visitado en tiempos que no fueran de alguna dificultad existencial– responden que ahora es distinto, que esta vez pinta que puede ir muy a peor. Alguno, incluso, llega a decir que se marcharía si pudiera.
MÁS PASAJES DEL XXI
Evocar este viaje un año después da pie al cronista a tener por ratificados tan sombríos augurios. Lo que muchos de esos interlocutores temían se ha cumplido: un político estrafalario, cuyos principales recursos retóricos son gritar la palabra carajo con voz ronca y blandir una motosierra, ha accedido aupado por el voto popular a la primera magistratura del país y las calles de Buenos Aires arden en las protestas contra sus controvertidas reformas. Entre ellas, una demolición del sector público cultural que proporciona a Argentina una buena parte de su envidiable músculo intelectual, uno de los temores que le expresaban al viajero sus interlocutores. Aunque también hay que anotar que no falta entre sus conocidos quien da los recortes por buenos, tras los excesos clientelares de los gobernantes precedentes. Si algo puede concitar alguna unanimidad entre los argentinos es que se los ha mal gobernado tanto a diestra como a siniestra.
Los que la escriben
El tiempo dirá si las desmedidas promesas que justifican los inclementes hachazos de hoy se confirman. Entre tanto, la memoria regresa a ese Buenos Aires agasajado por la benignidad de una templanza extemporánea, y al paseo que va de los libros a los libros. Si una ciudad tiene quien bien le escriba, y quien bien la lea, acumula bazas para ingresar en la eternidad, o al menos en esa aproximación –siempre precaria y provisional– que conoce y concede la experiencia humana. Camina uno por Corrientes, por Avenida de Mayo o por la calle San Martín, y le salen al paso los fantasmas de Jorge Luis Borges, Juan Carlos Onetti –uruguayo que escogió para alguno de sus relatos estas mismas calles– o Ernesto Sabato. Entre las lecturas siempre se establecen preferencias, que dependen no tanto de la excelencia de la pluma que las propicia como de las conexiones que quien lee encuentra desde su sensibilidad particular con quien escribe. Por eso, sin ignorar la prosa diamantina de Borges ni tampoco la oscuridad apabullante de Onetti, al caminante le asalta en la plaza San Martín el recuerdo de que allí es donde Juan Pablo Castel se obstina en verse con María Iribarne, esa mujer a la que ama ciegamente sin comprenderla y a la que acabará dando muerte en el atroz final que Sabato le imaginó a 'El túnel'.



En sus sucesivos viajes ha constatado el viajero que hay como un cierto desdén a la memoria de Sabato en los medios culturales argentinos. Paga tal vez por un cúmulo de faltas, a los ojos de quienes hoy le juzgan y desacreditan, pero acasosean las principales su repudio del preciosismo, tan querido a cierta élite que marca el gusto literario a orillas del Río de la Plata, y su mirada siempre amarga y poco complaciente hacia los suyos. Allí donde Borges esquiva el problema y traza una metáfora excelsa, Sabato se remanga y se mete en el barro, de donde sale siempre con alguna idea embarazosa, pero que nunca deja de interpelar al lector. Para muestra, ese pasaje de 'Abaddón el exterminador', acaso la más tortuosa y más discutible de sus novelas, en el que achaca los males argentinos a la conjunción de los tres defectos de sus tres almas constitutivas: la suficiencia de los judíos, el individualismo de los españoles y el cinismo de los italianos.
Si algo puede concitar alguna unanimidad entre los argentinos es que se los ha mal gobernado tanto a diestra como a siniestra
Y sin embargo, es Sabato el mismo escritor que habla de Buenos Aires en 'Sobre héroes y tumbas' sin poder reprimir su fascinación por ella: «La ciudad gallega más grande del mundo. La ciudad italiana más grande del mundo». Un conglomerado «turbio y gigantesco, tierno y brutal, aborrecible y querido». Y es, también, el que en esas mismas páginas hace el retrato de los viejos «que casi no hablan y todo el rato parecen mirar a lo lejos, cuando en realidad miran hacia dentro, hacia lo más profundo de su memoria», donde no sólo guardan el recuerdo de la Europa que abandonaron, sino algo más, «la forma que la eternidad puede asumir en ese incesante tránsito». Hay en Buenos Aires, sí, algo que uno percibe y que es más viejo y consistente que las calles que pisa o los edificios, a veces majestuosos, que se alzan sobre ellas. El alma de esos hombres y esas mujeres que de lejos vinieron, de la nada la levantaron, en la zozobra resisten.
La buena vida
Quizá por eso le gusta a uno tanto pasearla, buscar una y otra vez el remanso civilizado y civilizatorio de sus librerías siempre magníficamente surtidas. Desde la espectacular y muy conocida El Ateneo Grand Splendid, en la avenida Santa Fe, hasta otras más modestas como Guadalquivir, en la adyacente avenida de Callao, o un descubrimiento de este viaje, Los Libros del Pasaje, en el barrio de Palermo Soho, donde acude una tarde en que la lluvia se desploma a barreños sobre la ciudad para la presentación de un libro. Cada una a su manera –El Ateneo es un antiguo y suntuoso teatro, Guadalquivir una tienda pequeña, y Los Libros del Pasaje combina los altos estantes de madera con un café acogedor–, las tres son un lugar idóneo donde pararse a redescubrir la lentitud de la buena vida. Un placer que igual puede degustarse en tantos otros sitios de Buenos Aires. Tiene el viajero sus preferidos: las calles de la Recoleta, el café London City de la Avenida de Mayo o el paseo a orillas del Río de la Plata a la altura de Costanera Norte, con ese horizonte abierto que propicia la mirada lejana y nostálgica que describía Sabato.
Una década atrás, en uno de los viajes anteriores, tuvo el viajero tiempo de acercarse hasta Santos Lugares, el suburbio bonaerense –a unos quince kilómetros del centro– donde en la calle que entonces se llamaba Langeri –hoy rebautizada Ernesto Sábato, con la tilde que él omitía, en testimonio de sus raíces italianas– vivió el autor de 'El túnel'. Era –y es– una vivienda más bien modesta, ubicada en una también humilde barriada de ferroviarios. Allí están sus libros, el banco en el que se sentaba y junto a la valla verde una rueda de carro que se antoja simbólica del girar de los engranajes del tiempo. Al otro lado de la calle se alza la sede de una asociación cultural y deportiva, Defensores de Santos Lugares, fundada en 1922, cuya biblioteca lleva hoy el nombre del escritor. Sobre una fachada, contigua a este centro, hay un mural que lo representa en color y con un amago de sonrisa. A uno le parece que a él no le habría desagradado.
Al atardecer, detenido en el céntrico cruce entre Santa Fe y Callao, por donde alguna vez pudieron pasar Juan Pablo Castel y María Iribarne sin dejar de hacerse mal, uno se pregunta, de nuevo, qué quiso contar aquel escritor suburbial con la historia del hombre que lucha con lo que ama y lo termina asesinando. Quiere uno creer que es una suerte de exorcismo; que la novela cuenta, confinándolo en la ficción, el horror del que el novelista busca defenderse, y acaso defender a los suyos: la incapacidad para vivir en paz con uno mismo, para construir, en lugar de desbaratar todo lo bello y admirable que la propia alma atesora.
Límite de sesiones alcanzadas
- El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Has superado el límite de sesiones
- Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para registrados
Iniciar sesiónEsta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete