Patrimonio natural
La encina del Dos de Mayo
«Para escribir sobre encinas centenarias, vuelvo la vista al maravilloso bosque madrileño de El Pardo»

Cuando hace un año escribí sobre las águilas imperiales de los montes de El Pardo para esta deliciosa serie de artículos sobre el patrimonio natural español, conté que habían sido conocidas en tiempos pasados con otros vernáculos, mucho más jugosos y representativos: águilas carmelitas, águilas negras, águilas de los árboles, águilas de hombros blancos… De entre todos, siempre me encandiló el que las unía a los árboles. Creo que es el que les cuadra mejor. Por eso, al surgir la oportunidad de garabatear otra reseña, en esta ocasión sobre encinas centenarias, decidí volver la vista una vez más al maravilloso bosque madrileño y fundir a sus dos representantes más acabados.
En El Pardo la toponimia es rica, entretejida por los guardas a lo largo de siglos de duro bregar a la intemperie –son los custodios del monte desde el reinado de Felipe II–; describe lugares, sucesos, querencias; sirve de referencia inquebrantable. Por eso no solo existen nominaciones para cada barranco, para cada cerro, para cada soto; sino también para las encinas singulares, algunas ya troncas sin vida, nostalgias de otro tiempo: la del Juicio, cerca de la casa de la Atalaya, en el camino hacia la portillera de los Bolos; la del Trapero, en los cabeceros de Carboneros; la de las Vacas, en la fuente del Bañadero; la del Cristo Atado, en el cordal que deslinda los barrancos de Valdeleganar y el Vino; la Piojosa, hacia los Caños Quebrados; la del Dos de Mayo, entre Valdeleganar y los Murillos…
También las hay que, sin gozar de nombre propio, sobrecogen por sus hechuras, por su antigüedad. Quizá las más imponentes sean la de la fuente del Gamo, la del barranco de los Sisones, la de Valtomelloso y la del vallejo del Cuervo. El tronco de la Sisona mide, a la altura del pecho, 3,42 metros de perímetro; el de la fuente del Gamo, 3,85; el de la de Valtomelloso, de cruz muy baja, 4,64. El de la del Cuervo, aviejado y en parte hueco, cobijaba el encame, según me contaba Cristóbal Gutiérrez, guarda de la casa de Marmota, de una jabalina canosa. Los diámetros de copa también resultan colosales: 33 metros (N-S) por 25 (E-O) en la de la fuente del Gamo; 22,4 por 26 en la Sisona; 26 por 22 en la de Valtomelloso.
A veces tengo la sensación de que gobiernan los barrancos, de que se comunican con los demás árboles a través de susurros, de que pueden modular el pulso del monte con sus latidos, incluso atemperar la crudeza de las estaciones. Ellas y el resto de gigantes señoriales –los quejigos del barranco de los Robles, los alcornoques de Querada, los chopos negros de los sotos de Tejada, los fresnos de Valfrío y Trofa, los enebros del barranco de las Tejoneras– son el alma del bosque: protegen los suelos arenosos, muy sensibles a la erosión; bombean agua y nutrientes; dan sombra en verano y protección frente a las heladas en invierno; fomentan la diversidad de los pastos; endulzan el clima; regalan cobijo y alimento a los animales… Por eso tienen esencias de duendes venerables, de pastores de la vida. Algunas ya debían de estar allí, como tiernos briznales, cuando Alfonso XI mandó escribir el Libro de la Montería a mediados del siglo XIV, cuando todavía los osos descendían en la otoñada desde la sierra en busca de bellotas y frutos carnosos; porque pueden vivir, si la fortuna acompaña, más de diez siglos.
Desde mis oteros, junto al muro de piedra, la del Dos de Mayo siempre me ha parecido señorial; adecentada además con ese nombre antiguo, inquietante, con resonancias de título nobiliario, hilvanado en los tiempos de la Guerra de la Independencia. Después del alzamiento de los madrileños contra los franceses, varias familias de los pueblos que rodean el monte se refugiaron en la ermita de Nuestra Señora de El Torneo buscando la protección de la Virgen y los bosques.
No sabemos a ciencia cierta qué fue de ellos, pero intuyo que la denominación esconde sucesos tan oscuros como la boca de Judas.
Sea como fuere, para mí tiene una particularidad muy agradable: es la atalaya favorita de Carmelita y Arabisque, las águilas imperiales de Valdeleganar. Cada amanecer, ladran al aire y rasean, buscándola, rebozando la espesura, desde su dormidero en la barranca del Zaino, se encumbran en la copa y componen estampas maravillosas. Viéndolas es sencillo entender por qué los druidas de la antigüedad consideraban a los árboles centenarios criaturas sagradas. A su vera uno siente el pálpito de la vida, el caminar de la historia, la fuerza maravillosa de la naturaleza.
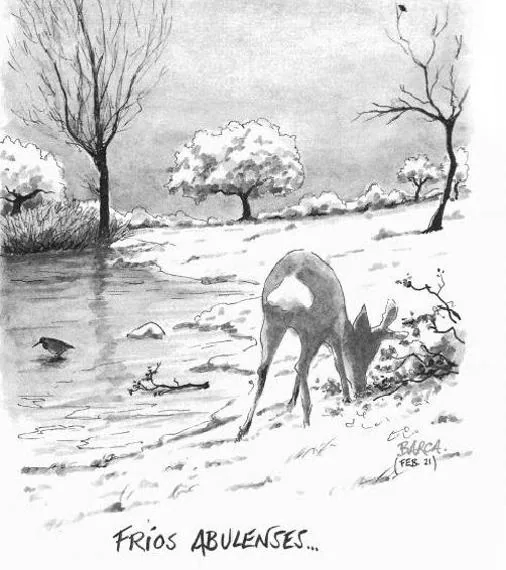
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete