Y así fue cómo el rap se convirtió en trap
El colectivo El Bloque publica el libro 'Making Flu$', un incisivo metarrelato sobre el cambio de paradigma en la escena urbana española

Nacho Serrano
El género del trap en España revolucionó nuestra industria musical. Nadie podía imaginar que la aparición de un grupo de chavales en Granada llamados Kefta Boyz, allá por 2013, pudiera acabar gestando y derivando en una escena que, ya bajo el paraguas de la música ... urbana, acabara viendo florecer a fenómenos pop tan planetarios como Rosalía . De hecho, sólo se enteraban de lo que estaba pasando los que lo vivían desde dentro. Y, luego, a tiro hecho, la prensa trató de explicarlo. Pero ni por esas. Para entender cómo evolucionó la escena urbana en España durante la década pasada, o dicho a lo bruto, cómo el rap se convirtió en trap, hay que atender a textos como los que el colectivo El Bloque ha desparramado en las páginas de 'Making Flu$' (Plaza & Janés), un libro que combina la descripción y análisis del movimiento con narrativas de anecdotario personal repletas de anglicismos y diálogos jerguísticos que, sí, complican un poco la lectura a los no iniciados, pero son esenciales para sumergirse en la verdad del metarelato.
Noticias relacionadas
La de 'Making Flu$' es la historia de cómo una nueva generación de músicos derribó las convenciones clásicas del hip hop con un objetivo primario, hacer algo que fuera suyo y solo suyo, y otros secundarios que en realidad quizá fueron consecuencias y no causas. Como el de ganar pasta ( make flus ) sin el complejo de ser un vendido, o el de transformar radicalmente el papel artístico de la mujer, hasta entonces no demasiado relevante en la escena urbana. Y es que por mucho que se haya criticado el 'machismo' de esta nueva ola, hay que preguntarse por qué las chicas han entrado al trap(o) con una fuerza escandalosamente mayor que en los tiempos del rap.
Nueva ola
«Por un lado», responden desde El Bloque, «esta escena es mucho más heterogénea musicalmente: hay rap, r'n'b, reguetón, flamenco, y por ello la variedad estilística es más abierta. Cuantos más estilos se mezclan, más tipos de personas de procedencias y condiciones distintas se entrecruzan en un movimiento. Creemos que se empezaron a normalizar las canciones de rap con entonaciones más melódicas y esto hizo también que no fuera todo tan estricto y endogámico, y se dio la bienvenida a nuevos tipos de artistas. También se ha vuelto una música más bailable, y las mujeres siempre han estado presentes en la pista, a un paso de tomar los escenarios. Que se atrevieran a hacerlo tiene que ver con un contexto social general. Estamos frente a una cuarta ola de feminismo que lucha para que las mujeres y otras identidades se atrevan a ocupar los espacios en los que antes no se veían tan representadas. La Mala Rodríguez o Arianna Puello abrieron un camino que han continuado artistas como Rosalía, La Tiguerita, Ms Nina o LaBlackie, y ellas despejarán el espacio para que puedan ocuparlo muchas generaciones más. Las mujeres de esta escena, además, han conseguido que el público lgtbiq+ se sienta acogido y ahora tenemos a divas como La Jedet o La Dani que están involucradas en la música urbana, y amplían los referentes a muchos tipos de identidades más».
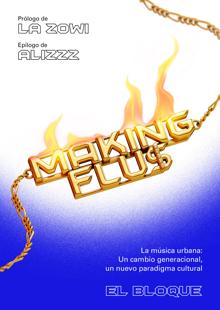
El libro, con prólogo de La Zowi y epílogo de Alizzz, está dividido en 15 capítulos ('salta de uno a otro cuando te dé la gana', dice una recomendación inicial) que patean el culo del lector enviándole directo a las calles y plazas, a las emisoras de radio, a las 'habitas' llenas de humo y a los clubes petados donde se gestó todo esto, por los que desfilan personajes como C. Tangana, Cecilio G., Rosalía, Pimp Flaco, Yung Beef, Bad Gyal y tantas otras figuras del rollo en sus etapas iniciáticas. «Cada enfoque de estas páginas es independiente de los demás, buceando en su propia mitología a pesar de respetar cierto hilo narrativo», explica la gente de El Bloque. «De la misma manera que nos permite ser funcionales al trabajar como colectivo audiovisual, existe un ancla al que nos aferramos todos por diferentes partes: el de las rupturas. Es el amor por las obras que miran hacia adelante, hacia la vanguardia y las historias de quienes no encajan».
El Bloque, un proyecto de observación cultural que nació en 2017 en formato YouTube, está compuesto por Alicia Álvarez, periodista musical y doctora en comunicación; Daniel Madjody, 'digger', profesor de Primaria y colaborador de medios como Beatburguer o Vice; David Camareno, realizador audiovisual; Blanca Martínez, investigadora y crítica cultural; Aleix Mateu, periodista y realizador; Aída Camprubí, presentadora de televisión, programadora y periodista musical; Alba Rupérez, autora de algunas de algunas de las mejores fotografías de la escena; y Quique Ramos, promotor y periodista. Cada uno de estos odiosos ocho ha escrito sobre su especialidad, pero cada capítulo ha sido revisado por otros componentes en un proceso colectivo que rompe con los conceptos de autoría e individualidad. «La idea de que la narrativa no sea necesariamente lineal está en cada temporada de El Bloque TV. De alguna manera, forma parte de nuestro ADN», aseguran.
'Making Flu$' explica cómo los prejuicios de una industria dirigida por viejunos tuvo que rendirse a la evidencia de un nuevo paradigma que generaba más dinero y congregaba más multitudes de lo que imaginaban desde sus despachos, y también cómo los medios tradicionales comentaban el fenómeno mirándolo por encima del hombro hasta que unos tales Pxxr Gvng fueron fichados por Sony. «Ese fichaje tuvo muchísima incidencia fuera de la escena a la que pertenecían», afirma El Bloque. «Eso hizo sumar mucho público, pero sobre todo hizo ver a mucha gente que todos esos espacios eran alcanzables, y que podías hacerlo usando tus propios códigos y normas. Hay calles y plazas en todo el estado y en todos los barrios, y el acceso a prensa generalista simplemente les abrió a más plazas».
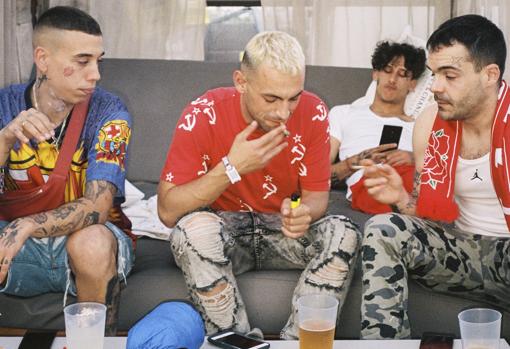
Dentro de la industria
Ahora cabría preguntarse cómo la escena hará frente a los posibles efectos desvirtualizantes de una absorción por parte de la industria, pero en el Bloque son optimistas. «La industria va cambiando a la vez que absorbe la escena. Vemos que cuando se imponen ciertas empresas de distribución todo se homogeneiza y se vuelve más aburrido, pero a la vez hay suficientes herramientas alrededor para que sigan surgiendo propuestas excitantes. Mientras parte de la escena urbana se vuelve cada vez más pocha para estar en listas de Spotify, aparecen menores mezclando hyperpop con trap en Soundcloud, o toda una generación haciendo drill en Youtube a quien le importa muy poco encajar en el canon de Spoty. Siempre hay música en los márgenes que no encaja en el canon de la industria».
En efecto, 'Making Flu$' es una suerte de bestiario que recuerda que hay que cambiar la percepción del éxito, incluso de lo que es 'mainstream', porque hay cosas que no relucen tanto y también son oro. «El caso de C. Tangana y el de Rosalía son paradigmáticos, sobre todo por el éxito sin precedentes de Rosalía a nivel mundial, y por la pedagogía o el continuo 'storytelling' de C. Tangana en lo que respecta al diálogo con la industria. Pero estos dos casos no son los únicos y hay muchos artistas que han llegado al mainstream y no dejan de subir. Nos vienen a la cabeza nombres como Morad, Bad Gyal, Rels B, entre tantos otros. Quizá el antiguo mainstream tenga el foco puesto en los artistas que entran dentro de sus estructuras, pero existen artistas con millones de visionados a los que deberíamos empezar a considerar mainstream también, aunque sus circuitos sean menos convencionales», asegura El Bloque.

La tesis que da título al libro 'Making Flu$' , la radical alteración de la percepción de lo que significa ganar mucha pasta, es crucial para entender este cambio de paradigma. Teniendo en cuenta que el rap estalló en España con el 'España va bien', y el trap con la crisis financiera, cabría recordar que todo movimiento juvenil surge como reacción. Pero el caso es que ahora no habrá para todos. ¿Puede ser eso un generador de una frustración que cercene las posibilidades de nuevos alzamientos desde el underground? «El flexeo de la abundancia y el dinero es algo bastante recurrente en el rap», dicen los autores, que en este asunto tiran por la calle de en medio.
«Al fin y al cabo el dinero es algo que quiere todo el mundo; no creo que sea un tema de recursos limitados, en ese caso que simplemente impriman más billetes. Hacer música es algo que sale de corazón, la magia del underground es que sea un caldo de cultivo repleto de propuestas divergentes y entretenidas, algo similar a un juego. Cuando empieza a crecer, claro que puede frustrar el no conseguir dinero o el ver que no puedes vivir de lo que te gusta, como en cualquier otra disciplina profesional. Aun así, con internet cada vez hay más herramientas a la disposición del artista independiente. El principal generador de frustración es el sistema en el que vivimos. Uno de los lemas principales de las manifestaciones del último uno de mayo era: trabajar menos para trabajar todos, producir lo necesario y redistribuirlo todo. En este sentido hay experiencias de artistas muy conocidos redistribuyendo riqueza y trabajo a pequeña escala: Yung Beef creando un sello comunitario, poniendo estudio de grabación y necesidades técnicas al servicio de chavales y chavalas con un acceso más difícil a equipos profesionales, o C. Tangana creando equipos de trabajo con sus amigos de toda la vida para empujar las carreras de todos, pueden ser ejemplos positivos para las generaciones que vienen. Vemos a los cantantes, pero se están generando comunidades y formando profesionales, y por lo tanto se está repartiendo el dinero de nuevas formas. Las cadenas brillan más pero el verdadero cambio está ahí».
Límite de sesiones alcanzadas
- El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Has superado el límite de sesiones
- Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para registrados
Iniciar sesiónEsta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete