H. G. Wells: novelas con visión de futuro
Se editan en un volumen «El hombre invisible», «La isla del Dr. Moreau», «La máquina del tiempo» y «La guerra de los mundos»

manuel de la fuente
H. G. Wells veía el futuro. Y nunca acabó de parecerle que tuviera buena pinta. La ciencia-ficción siempre estará en deuda con él y con Julio Verne , con quien compartió visiones del porvenir, pero con muchísimo menos optimismo que el autor de ... «20.000 mil leguas de viaje submarino» .
Criado en una familia de clase media-baja (más bien tirando a baja) de la época victoriana que luego pondría en solfa, Wells encontró el camino (literario) de su vida cuando a los ocho años, en 1875, cuando se rompió una pierna y encontró en la lectura el mejor consuelo.
Nunca dejaría de leer ni de interesarse por la ciencia y por los avances tecnológicos que acabarían por amargarle el estómago y el ánimo cuando vio las primeras armas de destrucción masiva surgidas en la I Guerra Mundial.
Socialista utópico, acabó desengañado de la Humanidad
Políticamente, le ocurrió algo parecido. Convencido fabiano, aquella ideología utópica que quería imponer el socialismo de forma pacífica, Wells , que nunca dejó de ser un hombre de izquierda, adalid del feminismo, defensor de las clases bajas, crítico del imperialismo británico, acabaría más bien desengañado de casi todo, mayormente de la Humanidad , empeñada en el odio y en destruirse a sí misma.
Obras maestras
Estas convicciones se reflejarían en la segunda parte de su obra, mientras la primera, la que le dio mayor fama y popularidad estuvo en la primera época de su carrera con títulos que han pasado por la puerta grande a la historia de la literatura , más por lo que contaban que por cómo lo contaba, según sus críticos. Mucho criticar, parece.
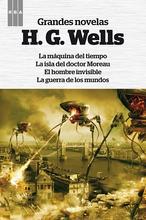
Por supuesto, estas obras son «La máquina del tiempo» , «La isla del doctor Moreau» , «El hombre invisible» y «La guerra de los mundos» , aquella obra inolvidable en la que puso a los marcianos llamando a nuestra puerta para gran distracción y gigantesca genialidad de Orson Welles .
A lo largo de las cuatro novelas, Wells se preguntó acerca de los progresos científicos, de la lucha de clases, los límites éticos de la ciencia, y el poder absoluto y corrompido. El cuarteto es recogido ahora en una edición conjunta por RBA (24 euros) dentro de su colección Grandes Novelas, con prólogo de Jacinto Antón.
H. G. Wells veía el futuro . Y probablemente tuviera razón en que no tenía buena pinta
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para registrados
Iniciar sesiónEsta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete