LIBROS
Mark Strand y el «ángel intérprete»
Strand escribió «El monumento» en 1978. En este poemario, como explica el autor de esta reseña, se dirige continuamente a la figura del traductor, al que hace «coautor del texto»
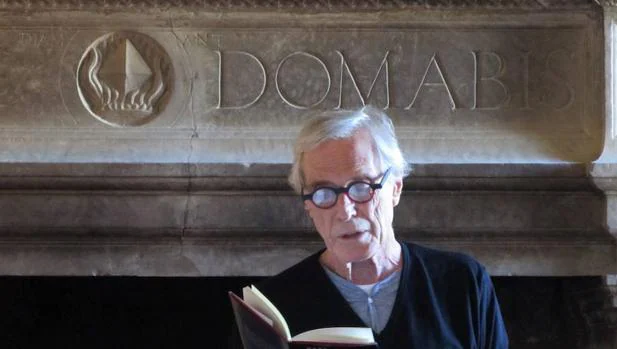

Esta funcionalidad es sólo para registrados
Iniciar sesiónDesde que Odiseo engañó al Cíclope, cambiando el suyo por un falso nombre, todos somos nadie . La literatura también, pues está, toda ella, escrita por alguien que, como Odiseo, no deja de ser nadie y que, al ficcionalizarse en tal o cual pronombre ... personal, es ese nadie todavía más. «El monumento» de Mark Strand es un libro, en cierto modo, indefinible, que su autor considera «un misterio» y «una meditación» , y que describe como «un libro de prosa que se aventura en lo poético», aunque reconoce que algunos de los versos del mismo son «poesía del borrado» en la medida en que «un poema se anuncia mediante su desaparición». Esto, que puede aplicarse a algunos de sus textos, no puede, sin embargo, hacerse extensivo a la totalidad. Lo que sí puede hacerse extensivo a todo el texto es el número de composiciones -Strand las llama «secciones»- que lo integran: cincuenta y dos, que remiten a un intertexto estructural muy inmediato y próximo, como es el «Canto a mí mismo» de Whitman y, en no menor medida, también su «americanidad». Su tema -como advierte muy bien su riguroso traductor- es «performativo». Un acto del habla.
El charlatán que -según Byron- es todo poeta aparece recogido en este «Monumento»
Lo que explica su continuo carácter dialógico con un futuro y unos intérpretes del texto en ese futuro, a los que se confía nada menos que -por decirlo con palabras de Benjamin- «la vida del original, en perpetua renovación» y, por lo tanto, también «la última y más completa floración de su existencia». Estamos, pues, más que ante un tipo de escritura, ante una tradición muy anterior a la ruta que sus citas de partida (Paz, Unamuno, W. Stevens, Shakespeare, Thomas Browne, Chéjov, Nietzsche, P. Warren, Whitman, Juan Ramón Jiménez, Borges, Plath, Cioran, Suetonio o Wordsworth) le marcan. Estamos, pues, ante una tradición que se inicia con Séneca y llega hasta Quevedo y que recogen, a su modo, Wordsworth y Unamuno. Wordsworth desde una visión romántica, expresa en su «Essay on Epitaphs», y Unamuno desde una visión finisecular y la crisis de identidad al modo de Pirandello, con ese deseo «de ser otro sin dejar de ser yo, y seguir siendo yo siendo a la vez otro», que lo acerca a Rimbaud.
Eco de otra voz
Strand hace suyo todo ello y advierte -usando para ello un verso de Warren- que «toda voz no es sino eco de otra voz sin sonido que se escucha». «El monumento» es un libro que tiene muchas claves sin que ninguna de ellas por sí sola pueda erigirse como única cifra: lo son todas ellas, de muchas formas, al mismo tiempo y a la vez. Como lectores podemos elegir la que más nos plazca, pero, como críticos e intérpretes, estamos moral e intelectualmente obligados a comprender y entender su totalidad. Y ésta se manifiesta de manera muy nítida en la composición sexta, que es una alocución a una persona muda que suponemos es el futuro traductor. De ahí que se pregunte: «¿En qué lengua vivo?» . Y se responda: «En ninguna. Vivo en ti. Es tu voz la que comienzo a oír y no posee una lengua. Oigo el movimiento de un espíritu y el sonido de lo que es secreto se convierte, para mí, en una voz que es tu voz que me habla al oído». Así imagina el autor el recorrido que su escritura tendrá en la voz y en la mente de ese futuro traductor , con el que el texto continuamente dialoga, explicándole a él y a nosotros que «El monumento es un vacío, tosco y eterno. Lo que era, eso ya no lo soy. Hablo por nada, la nada que soy, la nada que es este trabajo. Y me perpetuarás no con el nombre de lo que fui sino con el nombre de lo que soy».
Escribe Strand: «Lo que era, eso ya no lo soy. hablo por nada, la nada que soy, la nada que es este trabajo»
El traductor -como transmisor del texto que es- se convierte así en un «ángel-intérprete». Pero se equivocará quien crea que han sido eliminados los biografemas personales aquí. Nada de eso: los hay, y de muchos tipos. Y el más significativo de ellos tal vez sea el contenido en la duodécima composición, que relata una anécdota fundamental para comprender el sentido del libro, como la decimocuarta aporta indicaciones relevantes sobre el uso del lenguaje que, según cada época, cambia. Y todo ello sin bajar la guardia del problema de la identidad que, como hilo conductor, lo recorre: «Qué árido regresar a la singularidad de uno mismo, a las sencillas reducciones de uno mismo». En este punto la enunciación se abre, se desdobla en caminos que a su vez se bifurcan y que nunca llegan a converger ni a concluir: son como una caja china o como una muñeca rusa. De ahí afirme: «Qué poca cosa han empezado a parecer los poemas. Incluso "El monumento" es poca cosa. Cómo le gustaría ser lo que no puede ser: su nacimiento perpetuo en lugar de su muerte una vez tras otra, cada frase un monumento fúnebre».
Queda muy bien explicada así la cita de «Eternidades» de Juan Ramón Jiménez que jalona una de estas múltiples vías, casi todas concéntricas: el que quedará en pie cuando yo muera, que es el único monumento real o imaginario al que todo escritor puede aspirar. Pero esta monumentalidad también tiene no poco de irónica, como se explicita en la composición vigésimo segunda, que parte del relato de la muerte de Nerón, que hace Suetonio y que permite a Strand tratar la ausencia del yo e introducir un motivo barroco: el del espejo que refleja un vacío, un hueco. Y, junto con él, otro no menos barroco, el de un paisaje fúnebre, descrito en la composición trigésimo tercera. El charlatán que -según Byron- es todo poeta aparece recogido en la composición trigésimo sexta aquí: «ojalá fuera yo las mentiras que digo». Y el escepticismo, producto de la sabiduría vital, también: «ninguna pregunta puede responderse una vez que se ha planteado» porque «preguntar es un acto de irresolución, un tropo de revelación».
Su testamento
En este libro, publicado en 1978 y que Christopher R. Miller considera «una meditación en prosa sobre la transmisión», Strand condensó lo que podemos considerar su testamento. Lo llamó de otro modo, pero en el fondo ese es lo que «El monumento» es: no sólo una alocución a ese posible lector -y elector- futuro que la figura del traductor aquí asume sino también su deseo de no rendirse «a lo que pasa por estilo», y su ruego de que su prosa no lleve «el disfraz del poema» para que sea así «menos que ella misma» y «una indicación de algo más».
Para Strand -y de ahí la insistencia en el término- «la prosa es la lengua del significado» . Y esto constituye un indicio sobre la procedencia de su tradición, que, en este caso, habría que remitir a la Antigüedad Clásica y al uso en ella del prosímetro, que en este libro es algo medular. Como todo escritor, Strand tiene miedo del futuro: «Es el gigante de la nada el que se yergue más allá, el que se yergue más allá del más allá oculto en la cripta del futuro». Y es en esa cripta en donde su monumento aspira a estar. Sabe que toda obra es un cenotafio: la suya también. Pero que la vida de un texto depende de su transmisión y recepción. La figura del traductor resulta, pues, indispensable y es a él a quien el libro continuamente se dirige, haciéndolo copartícipe y coautor del texto, aunque reconoce que no es obra de ninguno de los dos, porque desde Odiseo todos somos nadie.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para registrados
Iniciar sesiónEsta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete