Madriles y veranos superpuestos
La capital, en agosto, sigue siendo tan múltiple y tan superpuesta como siempre ha sido en el entretiempo
La situación de la tauromaquia en España: ¿dónde están prohibidas las corridas de toros?

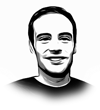
Esta funcionalidad es sólo para registrados
Iniciar sesiónPor ahí, por el retrato de siempre de la ciudad, está el verano. El vacío del verano. Póngase usted en el encuadre y en el color o en el blanco y negro, que quizá fuera una imagen de este periódico la de una romería de ... coches saliendo hacia el mar, tal día como éste. Arriba, en el techo del coche, un triciclo coronando los bártulos; dentro, un San Pancracio y sonando, también dentro, algo de flamenco, por congraciar al abuelo que quizá naciera en Don Benito y por segunda vez lo llevaran a ver el mar. Y después, años después, por el mismo camino atronando el sonido caño roto, con cintas de las de entonces, las de siempre. Manzanita, Mocedades, ‘maitechu mía, feliz así, así de cualquier modo...’
Parada en Villaconejos, melón y sudor, la familia y uno más a la multipropiedad donde toda humedad tiene su asiento. Es el exilio del pueblo madriles al que no se le abrían las aguas como a Moisés; muy al contrario, que lo que veía el madrileño que enfilaba el sistema radial de carreteras era un mogollón de carros al resol, rumbo a Valencia o a Torremolinos. Era otro verano y era el mismo. Sí, ahora todos los refugiados que salen de Madrid llevan ‘trolley’, y las gasolineras ya no muestran el mapa de Michelin de las tierras de España, sino que son como un ‘lounge’ ahí, en mitad de La Mancha. Poca literatura se ha hecho del éxodo capitalino, que siempre los literatos se han quedado con el mar del Norte (Julián Ayesta, ‘Helena o el mar del verano’) o con los que se quedan en la ciudad y van muriéndose de tedio y de cosas peores en el Kronen. Irse a Torremolinos o a Torrevieja no tiene nada de heroico; no hay relato porque es lo que se espera, y además es justo y necesario.
Ladrillo visto de Móstoles
Madrid, en agosto, sigue siendo tan múltiple y tan superpuesto como siempre ha sido en el entretiempo. Si el arribafirmante tiene que escoger un verano quizá se vaya a década y media atrás, en el ladrillo visto de Móstoles, donde aprendió el placer de las hamburgueserías que tenían nombre de playa exótica y una palmera de neón. El verano escuece y escocía, y en los barrios obreros a veces descargaba una tormenta de verano sobre esos primeros tanteos de musa. Escribió Antonio Soler que «en el centro de todos nosotros hubo un verano», y en Madrid es el mismo verano de siempre repetido. Vemos la piscina del Parque Sindical abarrotada, como la plaza de toros del Dúo Sacapuntas, pero también el niño o la niña o el adolescente que se ahoga en un pantano, en un meandro, y nos acordamos de ‘El Jarama’, ese ejercicio lingüístico de Ferlosio que acabó siendo una novela sobre la tragedia que llevan implícita estos ríos meseteños.
Populismo de la memoria
Dicen que el verano es un populismo de la memoria, y por eso nos gusta tanto el olor hoy imposible de las gallinejas por La Latina. Porque antes de la pandemia, antes del sida chino, había conciertos de ‘indies’ que ni siquiera sabían que eran ‘indies’. Si ya va el recuerdo más atrás, aparece un autobús que se vendía como ‘Grand Class’, confortable, en las recurvas de Despeñaperros. No sé si yo iba o volvía del nivel del mar, existían los walkman y a Joaquín Sabina ya le empezaba a cambiar a mejor la voz. Y en el Prado se contemplaba a Velázquez sin apriorismos, con la mirada limpia de que el artista es artista, el tiempo es el tiempo y demás. Y yo ya me entiendo.
El verano en Madrid es un laberinto que se clava, que duele como un refrigerador en mitad del pecho. El mismo cierre echado cuando principia agosto, el bar que era consuelo y que también aguarda el frescor de septiembre, el sueño de los justos. Y quizá el resplandor de otros veranos olímpicos cuando creíamos que podíamos ser invencibles y que, con un poco de fe, hasta nos podía llegar el salpicar de las piscinas Picornell de Barcelona: aquella donde los clavadistas saltaban con el fondo incompleto de la Sagrada Familia. También fue verano en los ojos azules de Clara, a la sombra de un prócer de la independencia americana en el Parque del Oeste; y fue verano en las albercas con algo de verde del Camino Viejo de Perales, polvoriento, por donde algún Pijoaparte de extrarradio conducía una Mobylette robada y llevaba de paquete a esa joven bella y pobre, hoy madre curtida por la vida, por los hijos numerosos y por las secuelas del Covid, que le han dejando insuficiencia respiratoria.
Antes, en el verano histórico de la capital, apenas había terrazas en los altos de la Gran Vía, y lo máximo a lo que aspirábamos era a una hamburguesería franquiciada que tenía una segunda planta desde la que se veía el río escaso que va de la Plaza de España a Chicote, antes de la reforma. Y allí andábamos con la fauna habitual: recuerda uno alguna tangana con resultado de muerte en esas traseras de la Gran Vía (Plaza Vazquez de Mella, hoy Pedro Zerolo), y ya, con la mayoría de edad, haberse quedado dormido en la Plaza de la Luna o en Las Vistillas: cosas de la inconsciencia y del calor. Porque el horno madrileño se puede trampear y se ha podido trampear desde siempre: ojeando los libros más duros en los grandes almacenes sirviéndonos del aire acondicionado, y también esos portales con cerámica de Talavera o de Triana que daban una bocanada de frescor, de gente guapa y pensante, como si de repente fuera a salir Ortega y Gasset del ascensor a parlamentarnos del enésimo problema de España.
Alguna noche sale suave
El calor difumina todo como en un ensueño, por donde aparecen los críos perdidos de José Ángel Mañas, la moto de agua de ‘Barrio’, Manolito Gafotas deslizándose con una hoja de palmera por Carabanchel (Alto) y el olor a linimento del Sánchez, el Young Sánchez de Aldecoa en esos gimnasios que fueron los mismos que vieron Manuel Alcántara, David Gistau, y donde ahora enseñan defensa personal israelí y un deporte absurdo con ruedas de camión y con cuerdas. Pero en Madrid alguna noche sale suave, y en una de las últimas del último verano vimos a Quique San Francisco antes de que se nos fuera. No nos despedimos porque nadie sabía nada, y habían dicho algo de la nueva normalidad que acabamos por creernos.
No hay creerse tampoco el verano de Madrid. El verano de los niños renegridos que se remojaban bajo el Puente de los Franceses y del que solo queda la amarga memoria de un cartelón en el que también se indica la toxicidad de una almeja que ha colonizado el Manzanares. No hay que creerse ni el dicho de Silvela de que la ciudad, con dinero, es un balneario. Ni todo aquello de Costa Fleming de Raúl del Pozo y de Ángel Palomino. No hay que creerse a esos señores con rebequita a la donostiarra que pasean cuando anochece, que la lanilla del jersey no es más que un desiderativo de la otoñada. No es literario que nos hayan colocado una playa en la Alcarria: ya no nos dejan ni ahogarnos en la antigua provincia de Madrid. Triangulito mágico de los estíos.
Límite de sesiones alcanzadas
- El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Has superado el límite de sesiones
- Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para registrados
Iniciar sesiónEsta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete